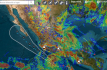Polos de Bienestar: el nuevo rostro del desarrollo regional en México

Muerte en Lecumberri
Redactar, etimológicamente, significa compilar o poner en orden. Así lo apunté, en el Primer Seminario de Periodistas coordinado, por el Club Primera Plana y la Universidad Nacional Autónoma de México, que presentó en 1990 un libro con la exposición de diversas ponencias. Hoy, sigue vigente.
En un sentido más lingüístico, consiste en expresar por escrito los pensamientos o conocimiento ordenados con anterioridad.
Redactar bien es el arte de construir la frase con exactitud y originalidad, al incorporar al caudal de expresión un léxico y un estilo propios.
Comprende, pues, tres particularidades del lenguaje: el estudio de la frase, el estudio del vocablo y el estudio del estilo.
Dicen, y no sin falta de razón, que halago en boca propia es vituperio. No obstante, con la modestia de un reportero, o sin ella, presento a continuación uno de mis trabajos, publicado por Excélsior el 6 de diciembre de 1962, a ocho columnas, en primera plana.
Fue una de las pocas informaciones policíacas que entonces, en aquella época, por su valor, hubo de dársele tal valor. Y en dimensión inaudita: 18 cuartillas: hela aquí:
Debemos advertir que serán cinco capítulos. Este es el primero.
Fuga a tiros en Lecumberri:
2 muertos, 3 heridos, 2 escapados
Tony Espino Abatido en la muralla; Corvera huye disfrazado de celador.
Necoechea se rompe las piernas al caer; cuatro celadores secuestrados para quitarles sus ropas.
En medio de un tiroteo, en donde dos reos perdieron la vida y tres más resultaron heridos, dos peligrosos delincuentes se evadieron anoche, de la Cárcel Preventiva de la Ciudad.
Tendido sobre un costado de la muralla sur de Lecumberri, quedó muerto Tony Espino Carrillo. Junto a él, herido gravemente Jesús Campos Flores. Dos horas después falleció.
Sin importarle la suerte de sus compañeros de escapatoria, y protegido por el fuego de su pistola calibre .38, Fidel Corvera Ríos logró saltar a la calle. Lo imitaron Manuel González Sánchez y Leopoldo Necoechea Pichardo. Éste, al caer, se quebró ambas piernas. Sobre la acera fue detenido por los celadores.
Un tiro en la pierna izquierda impidió la escapatoria de Enrique de los Santos Treisier. Y un culatazo en la frente le imposibilitó a Salvador Zavala Pérez imitar a sus cómplices. Cuando se vieron perdidos, los reos levantaron las manos y gritaron: «No disparen… Ya no disparen. Nos rendimos».
Sin embargo, el fuego seguía. Los fusiles de los celadores rugían contra los tres hombres que, parapetados en la muralla, disparaban a quienes representaban un peligro para alcanzar la libertad.
Quince minutos, quizá veinte, se prolongó el tiroteo. Fidel Corvera Ríos desesperado arrancó el cable telefónico que conecta las garitas 7 y 8. Ayudado por Manuel González Sánchez colocó el alambre en la protección de la muralla y se deslizó por él hasta llegar a la calle. Sus pasos fueron seguidos por González Sánchez. Ambos, al pisar tierra, iniciaron la carrera por separado. Mientras tanto, arriba, soportaban el fuego de los vigilantes, Necoechea Pichardo se preparaba a saltar. No observó el alambre y no tuvo más remedio que pegar el brinco. Siete metros de altura lo separaban del suelo. Al caer, se fracturó ambas piernas.
Tronaron cincuenta fusiles
Cincuenta celadores, armados de anticuados fusiles mosquetones, tendieron un cerco en torno de los reos capturados. Otros siete subieron a la muralla. No se atrevieron a disparar contra los prófugos. Temieron herir a personas que, ante el ruido de los tiros, salieron de las casas que circundan a Lecumberri. Encañonaron, empero a Leopoldo Necoechea.
«No te muevas, porque te quebramos», le gritaron. Éste, tendido boca arriba, sólo acertó a colocar los brazos en posición horizontal hacia arriba. Dentro de la prisión todo era movimiento. Había un gran desconcierto. Los celadores no sabían a ciencia cierta qué camino tomar. Se limitaban a encañonar con las armas a los detenidos. Llovieron las preguntas. Surgió entonces la duda. Había más en la escapatoria. Corrió la voz y nuevamente se movilizaron los vigilantes. Corrían de un lugar a otro.
Temían caer en una celada de los que habían quedado para petardos entre la muralla y la contramuralla.
Alguien dio una brillante idea. Y de inmediato se comunicaron con el Servicio Secreto. Pocos minutos después llegaron quince patrullas, seis comandantes al mando de Rafael Rocha Cordero. Armados con fusiles ametralladoras M-1, diecisiete agentes se diseminaron por toda la prisión.
Unos instantes más tarde arribaron tres camiones policíacos con granaderos. Rápidamente, sin perder tiempo, tomaron posiciones. Con sus fusiles de gas, iniciaron una batida por toda la zona en donde ocurrió la fuga. En menos de tres minutos el sitio quedó invadido de gas lacrimógeno. Los celadores de Lecumberri, resistieron. No dejaron de apuntar a los reos colocados de frente a la pared y con las manos en alto.
Recorrido infructuoso
Los agentes recibieron órdenes concretas. Así comenzaron una batida por toda la prisión. Revisaron hasta el último rincón. Los comandantes, entretanto, se parapetaron en sitios cercanos a la zona de la fuga. Lentamente, con la mayor precaución, cruzaron, hasta llegar a los hombres tendidos en el piso.
La tensión subió cuando iniciaron el ascenso por la escala que utilizaron los reos en su huida. Había un gran silencio.
El comandante Jorge Obregón Lima llegó hasta el final. Agazapado en su propia sombra, recorrió con la mirada los alrededores. Todo estaba en calma. Alguien le gritó: «Cuidado, Están armados…» Obregón Lima se replegó. Pero, protegiéndose con su fusil ametralladora. Recorrió el panorama. Observó hacia el interior, escudriñó entre las dos murallas y al comprobar que nadie estaba, disipó con un grito, las dudas.
Se formaron brigadas para recorrer todas las murallas y los garitones. En el número 8 estaba un celador desmayado. Recibió un golpe al ser sorprendido por los hampones. Cuando se recuperó, atolondrado por la conmoción preguntó ¿qué pasó? quién me pegó?» Luego, con gran sorpresa lo supo todo.
Ya restablecido el orden entre los celadores, llovieron las preguntas sobre los detenidos. Ellos, Salvador Zavala Pérez y Enrique de los Santos Treisier, estaban lívidos.
El primero sangraba abundantemente de la frente, lado izquierdo, en donde recibió un culatazo. El otro presentaba una herida de bala en la cadera izquierda.
Los dos no acertaban a hilar ideas. Pronunciaban palabras incoherentes. Ante ello se limitaron a observarlos, pero sin darles atención médica.
El comandante del cuerpo de vigilancia, sudoroso y cansado, se acercó a Tony Espino, que estaba boca abajo sobre un gran charco de sangre. Tenía un pantalón de recluso y una chamarra—camisa de lana a cuadros. Con el pie lo movió. No dio señales de vida. Entonces el militar se inclinó y comprobó que había muerto.
A tres metros de distancia del cuerpo de Tony Espino yacía Jesús Campos Flores. También estaba tendido boca abajo. Vestía el uniforme de celador de Lecumberri. El chaquetón estaba tinto en sangre. Toda la espalda húmeda. Su rostro apoyado sobre sus brazos lo detenía. Musitaba algunas frases que nadie acertó a comprender. Poco apoco aclaró su garganta. Y musitó., Pidió atención médica. «Ayúdenme porque me muero, háblenle a mi madre. No quiero morir…»
Sus frases se las llevó el viento, porque nadie de los 50 ahí reunidos prestó atención. Un celador, en voz baja, sentenció: «Tú lo quisiste, desgraciado. Ahora amuélate…». Y Campos siguió tirado sobre la sangre que le manaba abundantemente de la espalda y el pecho.
Nadie, desde ese momento le prestó atención.