
Les dije que nos volveríamos a ver: Checo Pérez es piloto de Cadillac F1
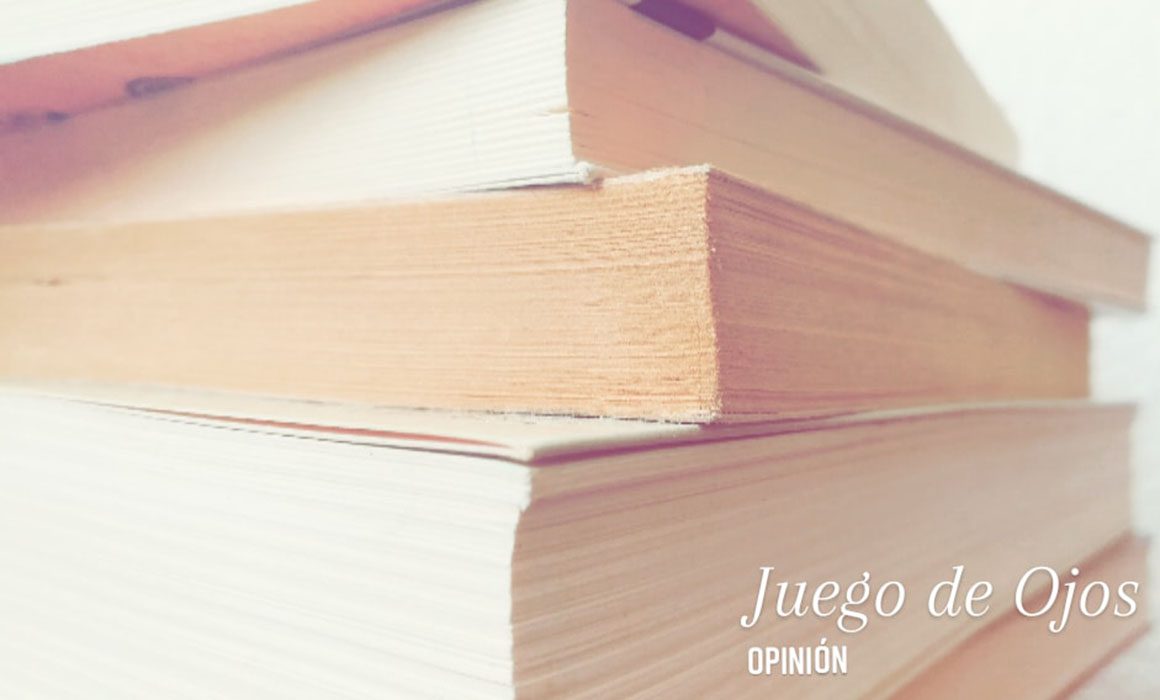
Buendía: El poder de las palabras (I)
Héctor de Mauleón no está solo.
En el 41 aniversario de la ejecución nunca aclarada del autor de “Red Privada”, ofrezco en dos entregas una versión abreviada de mi prólogo al libro de Carlos Ramírez, Periodismo político. Antología de columnas de Manuel Buendía, que ha comenzado a circular. Y en una tercera entrega recupero el episodio “En defensa de la palabra”, la respuesta gremial a la amenaza de muerte que un cacique tropical lanzara a Manuel Buendía en 1979. Hoy los censores gozan de cabal salud y tienen en la mira a Héctor de Mauleón y a todo el pensamiento independiente: defender a la palabra es más urgente que nunca.
Manuel Buendía fue asesinado al atardecer del 30 de mayo de 1984 en la avenida más transitada de la Ciudad de México. De ese episodio nos quedan tres certezas: su muerte, la acción de un sicario profesional y cinco tiros de una pistola de alto calibre. Todo lo demás se difuminó en una bruma de conjeturas y sospechas no aclaradas al día de hoy.
Buendía fue el periodista más leído, respetado e influyente de su tiempo, un columnista político de gran penetración y enorme popularidad. El asesinato se interpretó entonces como una advertencia a las voces críticas en un México que se debatía entre crecientes tensiones políticas, sociales y económicas internas, y en el ámbito internacional era uno de los escenarios de la disputa entre yanquis y soviéticos por la supremacía en las américas.
Fue un periodo convulso, crispado. No fueron accidentales los episodios que se acumularon en México a lo largo de esas semanas: desde que el 30 de abril de 1984 soldados guatemaltecos violaron la frontera con Chiapas y atacaron campamentos de refugiados en territorio mexicano, hasta el asesinato de Buendía el miércoles 30 de mayo de ese año.
Héctor Aguilar Camín consideró que en aquel mes nuestro país fue blanco del mayor asedio estadounidense que haya tenido un gobierno mexicano desde las épocas de Calles, en los años veinte. En perspectiva, es un caso de estudio en desestabilización. Y si eliminar a figuras prominentes para inducir zozobra es una fórmula clásica en los manuales del intervencionismo, ¿esta sería la explicación del asesinato de Manuel Buendía? No lo sabemos. Pero el carácter programado del hecho, como observó Aguilar, no pasó desapercibido.
“Fue la culminación de semanas terribles y el asesinato, claramente, una ejecución […]. Difícilmente pudo escogerse un blanco mejor que Buendía para inyectar en la sociedad mexicana la sensación de temor, desgobierno y cambios ominosos en su vida pública”, escribió.
El asesinato Buendía tuvo repercusiones en el extranjero y algunos observadores no descartaron la posibilidad de que el periodista hubiese sido eliminado justo por su carácter de pieza sensible en el contexto de un programa de desestabilización geopolítica.
El historiador Russel Bartley escribió que Buendía “era una poderosa voz opositora de los objetivos de política exteriores de los Estados Unidos a través de la región Mesoamericana y un eficaz crítico de medios y periodistas individuales que apoyaban tales objetivos”.
Matthew Rothschild, editor de la revista The Progressive que en abril de 1985 publicó una amplia investigación sobre la trayectoria de Buendía y las circunstancias del crimen con el encabezado “¿Quién mató a Manuel Buendía?” en la portada, creyó que el crimen tuvo razones políticas y había sido ejecutado por profesionales contratados por “personas, o grupos de personas que se sintieron amenazadas por lo que Buendía estaba escribiendo”. A su juicio, los grupos más probables habrían sido los traficantes de drogas y la Agencia Central de Inteligencia. “Es posible que hayan trabajado en conjunto o que hayan tenido alguna colaboración”, expresó en una entrevista con Bartley.
La agrupación de defensa de periodistas Artículo 19 consideró que “como lo sugiere el asesinato en mayo de 1984 del célebre periodista Manuel Buendía, incluso cuando (o quizás porque) se realiza periodismo de investigación minucioso, la vida de un periodista no corre menos riesgo. Y como se ha dicho más de una vez en México, si mataron a Buendía, pueden matar a casi cualquiera”.
El asesinato de Manuel Buendía detonó una estridente investigación judicial, se estableció una fiscalía especial, se integraron comités de seguimiento, hubo manifestaciones de repudio en todo México, el crimen se denunció en los medios, en desplegados y carteles, en mesas redondas, en foros universitarios, en debates públicos y en las aulas … pero transcurrieron años de silencio y opacidad durante los cuales corrieron rumores, hipótesis y versiones de toda laya sobre las motivaciones del asesinato, algunas racionales, otras absurdas y varias demenciales, incluyendo las de la autoridad investigadora.
Fue intenso el reclamo popular y profunda y evidente la irritación gremial. Las autoridades hacían esfuerzos sobrehumanos para asegurar que ni eran cómplices ni guardaban silencio en torno al asesinato de Manuel Buendía, como periodistas y ciudadanos se encargaban de recordarles cada 30 de mayo en los mítines y eventos que marcaban la fecha del crimen y en los que se denunciaba la negligencia en la investigación y la falta de resultados para esclarecer el episodio.
Cinco años después del asesinato unos supuestos autores intelectuales y materiales fueron arrestados, llevados a juicio y sentenciados. Con el tiempo obtuvieron el beneficio de la prisión domiciliaria y abandonaron la cárcel. Siempre negaron su culpabilidad. Y cuatro décadas más tarde aún no sabemos si esos indiciados fueron realmente los autores o si hubo otros responsables. También siguen en la oscuridad las motivaciones del crimen.
Los asesinatos políticos en general y los asesinatos políticos de periodistas en particular, no suelen aclararse. Como ejemplo, todavía no hay certeza de quiénes fueron los autores intelectuales y materiales del asesinato en mayo de 1948 del reportero de la CBS George Polk en Salónica, Grecia, en circunsancias inquietantemente parecidas a las que rodearon a la eliminación de Manuel Buendía.
Igual que en el caso del mexicano, a Polk lo ejecutaron por la espalda y el crimen desató una investigación en que las autoridades prometieron llegar al fondo “sin importar las consecuencias”, se crearon comités de seguimiento y con el tiempo fue arrestado el periodista Gregory Staktopoulos, sentenciado a cadena perpetua con dos partisanos comunistas juzgados en ausencia en un juicio cuidadosamente orquestado … y posteriormente exonerado y puesto en libertad.
El mexicano y el estadounidense fueron reporteros que incomodaron a casi todos los actores sociales, salvo a sus lectores y radioescuchas. Eran una piedra en el zapato de los gobiernos locales y extranjeros, los partidos políticos, las iglesias, los traficantes de favores políticos, algunos empresarios y la miríada de cofradías que se disputan el espacio público. Y para los creyentes de la cábala, Polk fue ejecutado en 1948 y Buendía en 1984.
¿Fueron chivos expiatorios los que pagaron las consecuencias en los asesinatos de Polk y Buendía? Es una sospecha válida dadas las tinieblas que envolvieron ambos casos e imposible de descartar, aunque no parece que alguien esté en condiciones de probarla.
En un comunicado secreto que la embajada yanqui en México dirigió a su Departamento de Estado en agosto de 1982, los diplomáticos Roman Popadiuk y Theodore S. Wilkinson, dieron la alerta de “un hallazgo del periodista mexicano Manuel Buendía” que probaría que desde Washington se instigó una ola de ataques contra México en artículos de revistas estadounidenses y en la televisora ABC.
Dice el oficio: “Buendía afirma haber obtenido un memorándum con los números de identificación 6-26-82-29894, que muestra el nombre del subsecretario [de Estado para Asuntos InterAmericanos Thomas O.] Enders, […] que presenta un panorama sombrío de la situación económica mexicana y sugiere que el país está ‘amenazado por una conflagración’. La insinuación, sostiene Buendía, es que Estados Unidos debe prepararse para intervenir en México [ya que] debido a su propia crisis, México ‘sería menos aventurero en su política exterior y menos crítico con la nuestra’”.
Aunque no revelaba nada extrardinario o ajeno al estilo de las investigaciones periodísticas de Buendía, el cable confirmó que pese a sus negativas, Washington sí mantenía una vigilancia sobre los movimientos del autor de la columna “Red Privada”.
Los autores del cable no eran unos analistas de cuarto nivel cumpliendo una chamba de rutina. Popadiuk, un académico que trabajó en el Departamento de Estado y en el Consejo de Seguridad Nacional, fue asistente especial del presidente Reagan y primer embajador de Estados Unidos en Ucrania; Wilkinson, con una larga trayectoria en el servicio exterior y dos estancias en México, fue ministro consejero para asuntos políticos de la embajada yanqui en Paseo de la Reforma. Así que un interés pasajero, accidental o burocrático en las andanzas de uno de tantos periodistas mexicanos antiyanquis, difícilmente. Buendía estaba bajo la lupa al más alto nivel de Washington.
La pregunta que nos hicimos en 1984, “¿Quién mató a Manuel Buendía?”, hoy no tiene sentido si no entendemos primero quién fue Manuel Buendía. ¿Por qué precisamente fue él el blanco y no otro periodista relevante de la época?
“Red Privada”, la columna política de Manuel Buendía, era un espacio en donde se exponían y analizaban los mecanismos del autoritarismo, se ofrecía al escrutiniuo público el peligro del poder sin contrapesos y se levantaban alarmas por la erosión de las libertades ciudadanas y los derechos humanos, a partir de un periodismo crítico vertido en lenguaje potente, eficaz y no ajeno al humor.
En la visión de un historiador, Buendía era “un sitio de confluencia, estímulo y expresión para los más distintos grupos y causas de México: lectores arrinconados en su impotencia ciudadana, dirigentes sindicales urgidos de una discusión pública de sus problemas, funcionarios intermedios alarmados por iniciativas que se cocinaban en las oficinas de sus jefes, especialistas universitarios ansiosos de transmitir sus diagnósticos sobre el país, directores de comunicación social dispuestos a tomar riesgos informativos, políticos y funcionarios decididos a sacar del secreto cómplice arbitrariedades de colegas y excolegas”.
Un cronista de aquel tiempo apuntó que sin considerarse héroe por un instante, Buendía “asumió la responsabilidad de todo un gremio, y eso lo hizo ejemplar e irrepetible. Sus temas, sobre todo a partir de 1980, se fueron unificando. La corrupción gubernamental, sindical y de la iniciativa privada; el manejo del país como cocina de secretos; las intromisiones del imperialismo estadounidense; la irrisión que hace las veces de ‘discurso del poder’; la construcción criminal de un Estado alternativo a nombre de Dios, las tradiciones y la identidad religiosa del mexicano; los atropellos a los derechos civiles; el chauvinismo que se disfraza de ‘política de seguridad nacional’”.
Buendía confiaba en la “dimensión civil de cada uno de sus artículos” y no consideraba que sus lectores fueran sólo unos ciudadanos curiosos, anónimos o impersonales. El columnista siempre estuvo consciente de que su papel como orientador al servicio de la opinión pública era esencial para la salud de la República.
Un analista social contemporáneo apuntó: “Hubo quienes apreciaban su trabajo como un grito de alarma con el que despertaba a los lectores de la prensa nacional, ávidos de conocer lo que pasaba en el país y en el mundo. Un periodista que revela, denuncia, critica, pone al descubierto lo que corroe la vida de la nación y perjudica los intereses del pueblo; pero no lo hace con la voz agria del amargado, sino con la conciencia tranquila de quien está cumpliendo un deber […] Manuel Buendía despierta al pueblo de México ayudándole a crear una conciencia cívica, con un lenguaje irradiado por la gracia que hace más contundente la verdad y la crítica”.
Y quizá el juicio más penetrante sobre el vacío que dejó el asesinato de Buendía en la vida de México fue de un poeta, José Emilio Pacheco: “Su muerte es la prueba trágica e irrefutable del poder de las palabras […]. Las balas que asesinaron por la espalda a Manuel Buendía también hicieron más vital, más valiente, más necesaria cada página suya. Buendía entendió que nuestra catástrofe actual es también una crisis de lenguaje. Su autoridad en este campo no requiere ponderación: Manuel Buendía no hubiera llegado a ser lo que será siempre si no fuese también uno de los grandes prosistas mexicanos en este fin de siglo” (continúa el domingo 1 de junio).
25 de mayo de 2025